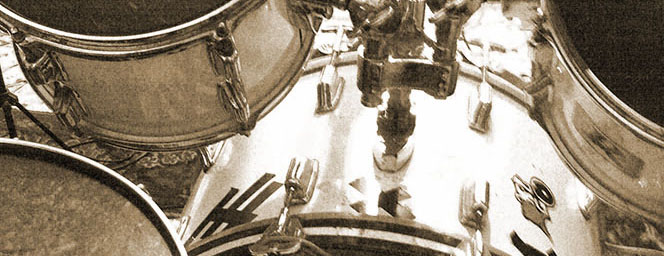Mi paso por el bachillerato significó mucho en mi vida. Definió muchas cosas en mi existencia. Ahí me pude dar cuenta de la gran variedad de personalidades que pueden existir en una ciudad enorme, como la de México, en aquel tiempo llamada Distrito Federal.
La mayor parte de mis primeros 15 años de vida los había vivido, por decirlo así, en la provincia. Tanto yo como mis hermanos y amigos realizábamos casi todas nuestras actividades de manera muy local. La primaria y la secundaria las viví centrado en esa franja de territorio que era la zona limítrofe de Neza y la delegación Iztapalapa.
Cuando ingresé al CCH Oriente para realizar la educación media superior, pude conocer personas de diversas partes de la ciudad. Había quienes venían de la colonia Moctezuma, de la Obrera, de Ayotla, de la Agrícola Oriental y, los más afortunados, los de mejor posición social, de la Jardín Balbuena. No es que fueran ricos, para nada (aunque había una chica que sí podría clasificarse como de clase media alta), pero esa colonia tenía, y sigue teniendo, el mejor prestigio de esa región de la ciudad. De ahí, de esa colonia, era el amigo del que quiero escribir en esta ocasión. Su nombre era Carlos Salazar Pérez. Nótese que estoy usando el verbo en tiempo pasado.
No sé qué fue lo que nos acercó para que nos hiciéramos amigos. Quizás que éramos de los más jóvenes e inocentes en el grupo. Nuestros intereses y comentarios seguramente parecían muy infantiles a la mayoría de nuestros compañeros. También pudo deberse a que, aunque el ambiente del que procedíamos era muy diferente, de algún modo teníamos intereses en común, por ejemplo, a ambos nos gustaba el futbol americano y el rock. El caso es que a partir del tercer semestre nos comenzamos a aproximar en clase y, poco después, frecuentaba yo mucho su casa.
Una experiencia que compartimos pudo haber sido la que nos acercó de manera muy significativa. Resulta que algunos de los compañeros que teníamos en común habían comenzado a consumir marihuana de manera muy habitual desde hacía algunos meses. Tanto Carlos como yo asistíamos a algunas de las quemas tan solo como testigos un poco asustados; pero cada vez le perdíamos más el miedo y, finalmente, una mañana que estábamos en el Colegio organizándonos para ir a un concierto de rock en la prepa 1, se nos acercó un amigo llamado Toño y nos dijo que le estaban ofreciendo un cartón (un paquete cilíndrico) de mota a muy buen precio, pero que él no tenía todo el dinero. Por aquellas casualidades del destino resultó que Carlos y yo llevábamos algo de dinero (lo cual, en mi caso, era muy inusual) y terminamos comprando tal oferta entre los tres. Antes de emprender el viaje rumbo al reventón, fuimos a la parte trasera de la escuela (que en ese tiempo consistía de un enorme llano) y ahí liamos unos cigarrillos y los fumamos. Para Toño y algunos otros de los participantes ese “toque” era algo cotidiano, pero para Carlos y para mí era algo totalmente novedoso y, después del nerviosismo inicial, vino el efecto que, en mi caso, fue muy severo, seguramente debido a mi aprensión. Fuimos al concierto que, por cierto, no se consumó, y regresamos a nuestra escuela y a mí no se me bajaba el efecto. Aunque nunca se lo dije a mis amigos, la verdad es que para mí fue una experiencia muy desagradable. Lo peor de todo fue regresar a casa con mi tercio del cartón escondido, una cantidad que podría alcanzar para liar cuando menos diez cigarrillos, y no hallaba dónde ocultarlo en casa. Además, mi conciencia me atormentaba, sentía que había traicionado la confianza de mis padres. No recuerdo qué fue lo que hice con esa cantidad de hierba, es muy probable que después me la haya llevado a casa de Carlos y allá la dejé. Algo que me comentó la siguiente ocasión que nos vimos fue que a él sí le había agradado la experiencia. Me dijo que tendríamos que repetirlo, e inmediatamente se puso a fumar en su propia casa.
Carlos vivía en una casa sencilla, pero muy digna, de la colonia Jardín Balbuena. Una construcción claramente diseñada por arquitecto de una sola planta con tres recámaras . Vivía ahí él, sus dos hermanos menores y su mamá, una señora de cuarenta y tantos años que estaba obligada a trabajar porque el esposo había muerto unos años atrás. Debido a que la doña se ausentaba casi todo el día y sus hermanos pasaban varias horas en la escuela, la casa se quedaba a disposición de mi amigo, así que al llegar yo ahí podíamos escuchar nuestra música favorita, preparar algo para comer y a veces hasta hacer tarea.
También solíamos ir a visitar a otro compañero de clase que vivía en un departamento a unas cuantas cuadras, su nombre era Hilario pero todos le decíamos Lalo. Una tarde que estábamos de visita en su casa Lalo nos propuso fumar marihuana mientras escuchábamos música. Su selección musical fue Thick as a brick, un álbum de Jethro Tull que había sido lanzado hacía poco tiempo. Nos sentamos en un sofá, fumamos un porro de mota y pusimos el disco. Debo decir que fue una de las experiencias auditivas más maravillosas que he vivido jamás. Sentía como si las notas tuvieran peso, como si tuvieran una personalidad propia cada una de ellas. Algunos momentos melódicos me parecieron tan sublimes que me arrancaron el llanto; fue para mí una vivencia tan bella que, aún ahora, varias décadas después, la sigo considerando una de mis favoritas.
A partir de esa ocasión, una vez que le habíamos perdido totalmente el miedo al cannabis, la comenzamos a consumirlo con mayor frecuencia. Aún así, yo puedo decir que el número de veces que la fumé mientras estuve asistiendo al CCH no fueron demasiadas, de hecho pude llevar la cuenta y no excedieron las veinte. Resulta que en realidad nunca terminó de agradarme . Mi amigo Carlos, en cambio, sí se aficionó mucho al consumo de esa hierba. Cuando dejamos de frecuentarnos –lo que ocurrió unos meses después a raíz de que yo prácticamente abandoné la escuela mientras él siguió adelante– fumaba diariamente y en ocasiones varias veces en el mismo día. Posteriormente, cuando yo llegaba a visitarlo, ya de manera muy esporádica, podía constatar cómo seguía consumiendo mota y, además, solía también ingerir otro tipo de drogas, generalmente pastillas porque, seguramente, se sentía con cierta autoridad al respecto tras haber comenzado a estudiar la carrera de Medicina en la UNAM.
Poco a poco fui dejando de acudir a visitarlo hasta que ya no lo hice más. Los años pasaron y lo poco que sabía de él era por referencias vagas que me llegaban de manera muy esporádica. Me enteré de que había logrado terminar la carrera de médico cirujano y trabajaba en un hospital del IMSS. No mucho más.
En una ocasión, aproximadamente 12 años después de la última vez que lo había visto, viajaba yo en el metro con Bárbara (mi ahora esposa), un guitarrista llamado Rogelio y Tere, su mujer. Una estación antes de Centro médico abordó el vagón una pareja de médicos, distinguibles por su indumentaria blanca. Yo no les presté demasiada atención hasta que observé que Tere dirigía discretas miradas y gestos a Bárbara indicando que el médico varón le parecía guapo. De manera también discreta, dirigí mi morbosa mirada buscando constatar el hecho y al ver el rostro del doctor me di cuenta de que se trataba de mi amigo Carlos. No he mencionado que, entre las muchas cualidades que tenía, su galanura era algo que las mujeres siempre alababan.
Encontrarlo de nuevo después de tantos años me pareció una coincidencia muy agradable, así que di dos pasos y me coloqué a su lado para saludarlo. Hola Carlos, le dije, cómo estás. Él volteó a verme bajando un poco la mirada, ya que era cuando menos diez centímetros más alto que yo y, tras unos segundos de notoria duda, me dijo al fin: ¿quién eres?
Entre confundido y abochornado (Bárbara y Tere estaban muy atentas) le dije: soy Guillermo, tu compañero del CCH. Sonreí al decirlo, como haciéndole notar que comprendía que no recordara a alguien de tantos años atrás. Él sacudió la cabeza y volteó a ver a su compañera como para indicarle que estaba ante una situación un tanto desconcertante. Volvió de nuevo su mirada a mí. Yo le dije: acuérdate, me decían el Borrego. Medio sonrió y sacudió de nuevo la cabeza. El metro abrió las puertas porque estábamos ya en la estación y él me dijo de manera apresurada: bueno, mucho gusto, luego nos vemos. Y se bajó sin dar muestras de haberme reconocido ni remotamente. Yo me quedé muy confundido y un tanto abochornado porque mis acompañantes habían presenciado esta escena en la que yo quedaba como alguien despistado, alguien que, seguramente, había sido engañado por sus recuerdos. Lo único que atiné a decir fue que me parecía muy raro que no me hubiera reconocido, pero juré que no era yo el desorientado, que ese era mi amigo Carlos. No sé si me creyeron, simplemente seguimos nuestro camino y pasamos a otras cosas.
Posteriormente intenté discernir lo qué había ocurrido en la mente de mi amigo y mi conclusión fue que seguramente había continuado con sus adicciones, vaya uno a saber a qué tipo de drogas. No volví a saber más de él hasta varios años después, quizás unos diez.
Una mañana, cuando ya vivíamos en Toluca, en la casa que rentábamos en la colonia Ocho cedros, sonó el teléfono y yo, aún en la cama, descolgué el auricular. Para mi sorpresa, quien me buscaba era un amigo del CCH, su nombre es Sebastián Estrada y lo apodábamos El vampiro, no sé porqué. Me causó mucha extrañeza que me buscara después de tantos años, en primer término porque nunca fuimos muy amigos, en segundo, porque no tenía idea de cómo había conseguido mi número telefónico. Durante aquellos días que refería, en los que Carlos y yo descubrimos la marihuana, también El vampiro lo hizo pero, a diferencia de nosotros, él se aficionó muchísimo de manera muy rápida. Llegó un momento en el que se le veía caminando por los pasillos y espacios abiertos de la escuela siempre drogado, acompañado de otros alumnos que se habían aficionado a esa hierba tanto como él. A mí me daba la impresión de que para él la realidad era ya completamente otra, como algo detrás de una bruma espesa a través de la cual nos miraba como en sueños. No creo estar exagerando, lo que sucede es que algunos de esos compañeros realmente se clavaron mucho en el consumo de ese enervante y muy probablemente de algunos otros. Esa mañana me comentó que se había encontrado con otro ex compañero de aquél tiempo, Antonio Trejo Mancilla (quien también se aficionó mucho a la droga) y que éste le había pasado mi teléfono. Me dijo que estaba contactando a los amigos del pasado simplemente con la intención de saludarlos y saber qué era de su vida. Después de intercambiar algunos recuerdos y comentar cosas acerca de nuestra vida actual, de pronto me preguntó si sabía lo que había pasado con El guajolote, o sea, Carlos Salazar; y es que ese era el apodo de nuestro amigo. En aquél tiempo Carlos se caracterizaba, entre otras cosas, por ser muy expresivo y burlón. Por cualquier motivo soltaba una sonora carcajada, casi siempre mofándose de alguno de nosotros. En respuesta un tanto vengativa a alguien se le ocurrió ponerle ese horrible apodo: el guajolote, en referencia al singular sonido que emite ese animalito, llamado glugluteo o cloqueo . Ahora, después de todos esos años, Sebastián lo traía a la memoria refiriéndose a él con ese sobrenombre. Yo le respondí que no sabía nada de él desde hacía muchos años. Entonces me comentó que había muerto unos meses atrás. Que se había ido a meter a una casa de la colonia Romero Rubio en la que daban una especie de hospedaje de unas horas a quienes deseaban ir ahí a hacer un viaje con drogas fuertes, heroína, crack, ácido. Que Carlos solía ir ahí frecuentemente y que en una ocasión se extralimitó y sufrió un infarto al corazón. Así fue como terminó sus días. Me contó que nuestro amigo era médico y estaba casado con una doctora, que trabajaba en un hospital del Seguro Social y que a muchos de sus compañeros de trabajo les causó mucha extrañeza saber que era un adicto a un grado tal que terminó perdiendo la vida.
Enterarme de eso me afectó enormemente. Aún cuando habían pasado muchos años sin haber tenido contacto con él, aún después de aquél incidente en el que me desconoció, para mí siguió significando una relación muy importante en una momento crucial de mi vida, nada menos que el paso de la adolescencia a la juventud. Aunque en muchos sentidos nuestras vidas eran diferentes, en algunos otros teníamos similitudes. A ambos nos resultaba insulsa la vida ordinaria, esa que suele vivir la mayoría de la gente, en la que están tan solo esperando a que las circunstancias se vayan acomodando para dejarse llevar, de manera confortable y sin compromisos, por una trayectoria temporal sin complicaciones, sin grandes emociones, sin grandes riesgos. Creo que ambos íbamos camino al fracaso en nuestra intención de hacer una existencia intensa y arriesgada; creo que tanto él como yo al final caímos en la mediocridad y adormecimiento en el que cae la mayoría de las personas de la sociedad actual. la diferencia entre nosotros fue el modo cómo afrontamos esa frustración creciente. Yo elegí pegar gritos y tamborazos, él, dejarse consumir por las drogas.
Hace algunos años comencé a escribir algunas rolas con motivos varios. Piezas en las que intento reflejar algunas de mis inquietudes existenciales. Llamé a esa serie de composiciones Histerias. Una de aquellas canciones la hice inspirado en la imagen de mi amigo Carlos. La llamé La carcajada. En ella hago una rápida semblanza de los antecedentes que pudieron llevar a esa persona a buscar de manera desesperada una puerta de escape. Aún cuando reconozco que el resultado es un tanto sensacionalista y excesivamente dramático, creo que refleja de aceptable manera mi interpretación acerca de la angustia que debe llevar a alguien como mi amigo –un hombre apuesto, con una aceptable formación académica, con un “futuro por delante”– a buscar una salida tan riesgosa; a acercarse tanto y tan frecuentemente al abismo, buscando que éste termine por jalarlo hacia sus profundidades.